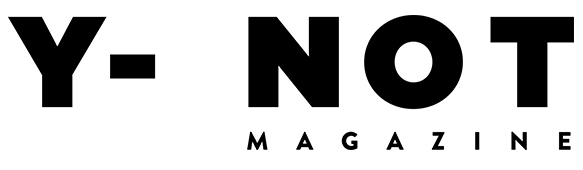Por Prett Rentería
19 de septiembre, 2019
Suena la alarma despertador del celular, y lo más difícil del día para algunos espíritus atolondrados: despegarse de la cama, beber café, salir a la calle para iniciar la rutina. Elegir entre escuchar música, leer, revisar el teléfono o simplemente dejar la vista perdida durante un rato para no pensar en las actividades del día era la realidad para muchos en la Ciudad de México hasta hace una semana; sin embargo, si algo nos demuestra la historia es que los sucesos más memorables ocurren en las circunstancias más ordinarias.
El 19 de septiembre de 1985 es para muchos capitalinos una fecha anclada en la memoria colectiva, y no precisamente por haber experimentado la desgracia de perder esposxs, amigxs, novixs, socixs, colegas o simples conocidxs al unísono estruendo de la tierra, sino por lo que sucedió después de eso. Lo más importante en la tragedia, según el arte dramático de los antiguos griegos, es la acción del hombre ante la adversidad, lo que para gran parte de la población sobreviviente de aquella catástrofe significó la organización de la fuerza común para rescatar a los heridos, enterrar a los fallecidos y reconstruir una ciudad en ruinas -literal y metafóricamente hablando-.
Eran tiempos del DDF -Departamento del Distrito Federal-, de la barra de comedia en horario nocturno en la televisión, de las bandas pop como Timbiriche, del Chavo del ocho, del PRI. La situación económica y decadente del país no daba más para seguir financiando aquel estado interventor de la seguridad social iniciado Manuel Ávila Camacho varias décadas atrás, México se encontraba en una de esas tantas e interminables crisis a las que ya estamos acostumbrados. Entonces, el terremoto sacudió y terminó de tirar algo que estaba resquebrajado, “tocado” como los edificios de Tlatelolco, o en una palabra, moribundo.
Lo que surgió de los escombros no sólo fueron cuerpos, sino colectividad y fraternidad. La organización de los civiles ante la incapacidad del ejército y el entonces inexistente cuerpo de protección civil -este concepto se desarrolló después de 1985- fue un precedente sin igual para la gestión de riesgos y planificación urbana a nivel internacional. ¿Era necesario un desastre de tal magnitud para recobrar un suelo y una ciudad de las manos de un inútil e inoperante gobierno? No. Pero recordemos la vieja enseñanza que nos dice que con el dolor viene el aprendizaje.
No obstante, parece ser que la rutina es más fuerte que la memoria, ya que 32 años después se repite la historia. Los actores políticos de antaño, la crisis económica, la enajenación, y la apatía generalizada se volvieron a apoderar de la Ciudad de México hace ya varios sexenios. La ambición del llamado “boom inmobiliario”, o sea la nula reglamentación en la construcción de inmuebles por doquier aunada a la corrupción por parte de los delegados, crearon una bomba de tiempo que todos sabíamos de antemano estallaría en cualquier momento, sólo era cuestión de esperar cuándo. Y el momento llegó justo en el aniversario del sismo de 1985 como una amarga coincidencia. Si dejamos a un lado cuestiones como cuál de los dos sismos fue más intenso, cuál dejó más muertos o derribó más edificios y nos concentramos en que si bien los desastres naturales no pueden evitarse sí podemos estar preparados para afrontarlos, saldrá a la luz lo verdaderamente importante, a saber, la podredumbre en los cimientos gubernamentales de la ciudad. Algo que no sólo puede ser calificado como simple imprudencia por parte de los órganos legislativos de gobierno y las inmobiliarias, sino como lo que fue: asesinatos por ambición. Según las fuentes de Animal Político, hasta el momento sólo la delegación Benito Juárez aceptó -después de los peritajes correspondientes- el uso de materiales de baja calidad en la construcción de dos edificios nuevos derrumbados en su totalidad durante el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017. Se trataba de departamentos cuyo precio aproximado era de $2,500,000, y que se rentaban por $19,000 pesos al mes. Dinero tirado a la basura junto con la vida de varias personas. Corrupción que traduce en muerte, lo cual nos hace pensar si no estaremos gobernados por sociópatas “funcionales”.


Al igual que hace 32 años, la sociedad civil fue quien rescató gran cantidad de sobrevivientes y dio cobijo a decenas de personas desamparadas que lo perdieron todo, desde las colonias del centro de la ciudad hasta la periferia. El envío de donativos no sólo del interior de la república sino también de otros países nos hizo recordar que no estamos solos en esto, aunque así parezca. El ver brigadas de jóvenes, ancianos, y hasta animales trabajando juntos por conservar la vida es realmente alentador y, a riesgo de sonar trillado, esperanzador. Sin embargo, si analizamos todo esto no desde el sentimiento sino desde la razón, vamos a caer en cuenta de que hay algo mal, algo que debería ser de otra forma pero no lo es. ¿Dónde está la intervención de nuestro gobierno?, ¿adónde van a parar esos millones de pesos en impuestos?, ¿qué sucede con la incapacidad de las instituciones que se supone deberían estar trabajando por y para nosotros?
Si de algo podemos estar satisfechos es de que esa cotidianidad se fracturó, pero no sólo para mal, al contrario, para lo mejor. Que las cosas regresen a la normalidad lo más pronto posible, que todos vuelvan a sus trabajos, que se reabra la circulación de las vialidades afectadas, que las cosas sigan como estaban, jodidas, no es prisa de nosotros los ciudadanos sino del Estado. La sociedad civil despertó, pero no hablo de un despertar idealizado a la manera del filósofo Platón y su alegoría de la caverna, sino de un punto de ruptura, una fisura en la cotidianidad que nos deja ver más allá de lo inmediato y nos alienta para la acción.