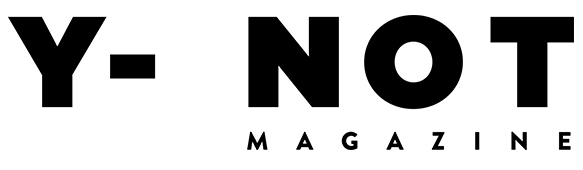El arte de un asesino
Texto: Alberto Rebelo
Ilustración: Omar Quiroz
Aquella vez encontré el anuncio de una subasta de arte con piezas de su autoría. Una tienda de antigüedades que ofertaba trajes con los mismos puntos y colores de aquella última fiesta a la que asistí. Mi hígado se sintió como ese día, se hizo más pequeño, sintiéndose amenazado por los efectos del cloroformo. Ese momento se convirtió en un trago amargo, un cúmulo de emociones que no puedo explicar. Mientras sudaba frío volteaba a mis costados, escaneaba la información básica de re ojo y huía a paso apresurado esperando que ningún coche me cortara el camino.
Cuadras después de ese encuentro me olvidé de la paranoia y ni si quiera hice un intento por tratar de recordar lo que había leído en la publicidad. Aquel folleto lo encabezaba una obra de arte estimada con un valor de tres millones de dólares. Pensé de inmediato en el número de inyecciones letales que podía costear el estado con esa cantidad. Ni por la mitad en dólares, las cárceles de Chicago estarían habitadas de infortunados acusados de pequeños robos, estafas e infidelidades. Pero no es el caso.
Johwn Wayne Gacy hacía de las suyas después de muerto. Se sumaban dólares al valor de su nombre y se corría la noticia como pan caliente. Entonces mis lágrimas se mezclaban con mi saliva al recordar el momento del juicio en que declaraba los treinta y tres asesinatos a sangre fría, las violaciones y abusos a cada uno de ellos, y que todos los cadáveres lo acompañaron en el sótano de su casa hasta el momento de su arresto, salvo los cinco que aventó al río.
Entonces yo era el único ser viviente que conocía su modus operandi. Como en mi caso, los otros treinta y tres, de entre 9 y 20 años, fueron seducidos por invitaciones a formar parte de su empresa de albañilería, o con marihuana gratis y un lugar cálido para descansar después de una noche de tragos y rebeldía. Como en mi caso, después se encontraban con un cuarto repleto de instrumentos de tortura y un olor a podrido. Hasta ese momento nuestras historias son las mismas, mi cuerpo conserva las cicatrices, efecto de las prácticas sadomasoquistas de ese obeso hombre. Triste, pero afortunadamente, el resto de la historia en mi caso no es la misma que la de los demás.
En el vecindario no se extrañan sus fiestas temáticas que congregaban a más de 300, ni mucho menos su ridículo atuendo de payaso. Hay rumores de que el olor a putrefacción se quedó impregnado en la colonia y que sigue fluyendo por las calles. Todavía cuentan que Gacy la pasaba rodeado de jovencitos con los cuales sostenía relaciones, incluso mientras todo pintaba bien con su segundo matrimonio. No lo sé de cierto, pero supongo que varias versiones del mismo sujeto lo ayudaron a mantener la farsa durante tantos años.
Jamás me hubiera sentido seducido por un hombre con exceso de peso. Supongo que lo que me llevó a entrar al coche fue la inteligencia y seguridad con la que se manejaba en uno de sus cuatro personajes en curso. Quizás era el contratista, o el payaso en su día de descanso, quizás era el seductor asesino, o simplemente el convocante vecino. No lo sé.
Desde entonces el contacto con la gente me parece lo mismo, incierto. Pero he tenido que aprender a convivir con el resto. He tenido que comprender que las relaciones con los demás son necesarias, incluso los invito a mi casa a quedarse a dormir.
Adquirí aquella obra de Pogo el payaso de tres millones de dólares apenas un poco más costosa de lo que fue anunciada. La colgué en el cuarto de visitas de mi casa, exactamente frente a la cama para que estos no se queden conmigo demasiado tiempo. No me gusta el olor a putrefacción.